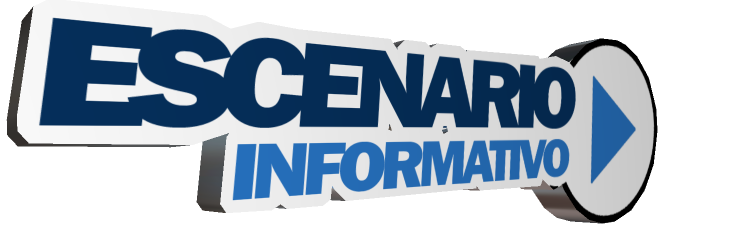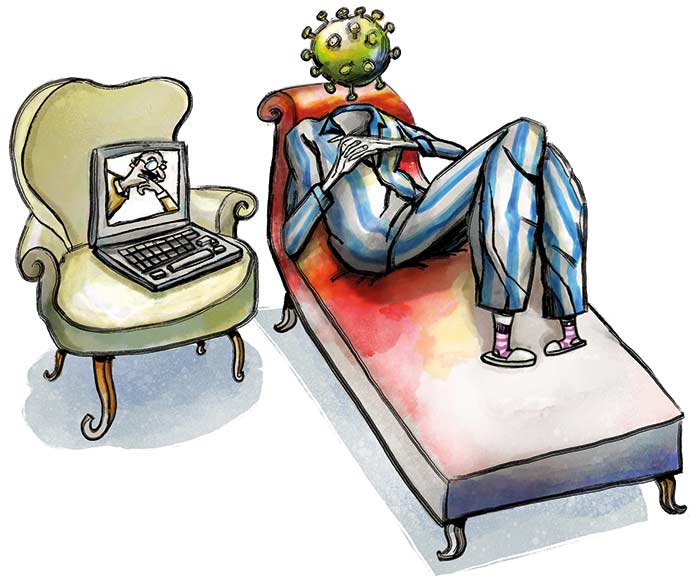La salud mental en estos días se compromete por el miedo intenso de contagiarse y no sobrevivir —y aún más por habitar en el país que tiene el tercer lugar de muertes—, por la forma solitaria en que fallecen quienes son hospitalizados y por la imposibilidad de celebrar rituales que mitigan el dolor de la familia junto con la experiencia de muerte cada vez más cercana.
La respuesta sanitaria ante esta pandemia de covid-19 excluye a muchas familias sin las condiciones para cumplir con el lavado de manos por no contar con agua corriente en su casa, o que no pueden aislarse por vivir del empleo informal, por ser obligadas a descansar sin goce de sueldo, por tener un menor ingreso o por haber perdido el trabajo. En el malestar participa el estrés que, en algunos casos, se convierte en ansiedad ante la falta de apoyo.
A un año del primer caso en México, continúa la desesperanza; nuestra estabilidad emocional se ha puesto a prueba. La afectación ha comprometido a la sociedad en su conjunto con matices en cada etapa del ciclo vital y al lugar de cada persona en la sociedad. Los más afectados son quienes tenían una enfermedad previa, las personas que viven en pobreza y los habitantes de comunidades con menos acceso a servicios. La manera en que esta nueva epidemia se enfrente definirá el desenlace y la posibilidad de construir una sociedad resiliente, preparada para el futuro.
Cuando los niños están fuera de la escuela son físicamente menos activos, están más horas frente a la pantalla, tienen patrones irregulares de sueño, dietas menos sanas. Las restricciones en la movilidad han limitado sus oportunidades de aprendizaje y su habilidad cognitiva; quienes no tienen acceso a televisores, equipo de cómputo o padres que puedan ayudarlos, han tenido más pérdidas.
Los adolescentes, en una etapa crucial, ven limitado su desarrollo socioemocional por la falta de convivencia con sus pares; además, tienen que aprender nuevas formas de estudio: es difícil que cuenten con espacios con privacidad, deben compartir con padres y hermanos el equipo de cómputo, no siempre con un ancho de banda suficiente, lo que limita el aprendizaje e incrementa el estrés.
La convivencia con la familia favorece que niños y adolescentes sean testigos de conducta antisocial o abuso de sustancias de padres o hermanos mayores, de violencia y, en algunos casos, ellos han sido las víctimas con alto riesgo de problemas de salud a largo plazo.
Los jóvenes han perdido oportunidades de educación y empleo y de establecer relaciones interpersonales. En ellos se concentra el mayor riesgo de problemas de conducta, abuso de sustancias, de enfermedad mental y suicidio.
Las mujeres se han visto sobrecargadas de responsabilidades: se hacen cargo del hogar, de la educación de los hijos y, en muchos casos, complementan o son el único ingreso de la familia. El confinamiento, sin la protección de familiares y amigos, ha aumentado los casos de violencia doméstica.
Los adultos, hombres y mujeres, jefes de familia, han visto afectada su economía; muchos padecen depresión, esta condición afectará la productividad en el trabajo, con un importante costo para el país.
Las personas de la tercera edad, en lo habitual a cargo de la familia, son especialmente vulnerables debido a múltiples trastornos crónicos (diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares y metabólicos). Tienen problemas sensoriales que les dificultan comunicarse; la demencia es más frecuente en esta edad; la depresión y los trastornos de ansiedad son comunes, y no es poco habitual que vivan en aislamiento y con limitado acceso a medios electrónicos.
Quienes habían padecido una enfermedad mental tienen más riesgo de una recaída. Se añade el poco acceso a servicios debido a que muchos hospitales se convirtieron en hospitales covid y dejaron de atender otras enfermedades. De igual forma, los hospitales psiquiátricos, en cuya consulta ambulatoria se atiende alrededor de las dos terceras partes de los enfermos graves, al no ser considerados como servicios esenciales, salvo para hospitalización, se cerraron; tampoco han sido posibles las reuniones de grupos de rehabilitación, de autoayuda o de apoyo comunitario.
Las personas con una enfermedad grave como la esquizofrenia tienen más riesgo de contagiarse de covid. Las personas con esquizofrenia que se han contagiado tienen más riesgo de morir en comparación con quienes adquieren covid, pero no tienen una enfermedad mental y con quienes tienen otras enfermedades mentales, como depresión y trastornos de la ansiedad. Algunas personas que sobreviven al covid presentan secuelas neuropsiquiátricas que incluyen delirios y psicosis.
Se estima que la enfermedad mental ha aumentado hasta en tres veces, en un contexto prepandémico de poca inversión en salud en el que la brecha de atención era inmensa con cuatro de cada cinco personas en necesidad de tratamiento que no lo recibía; con poca paridad en la atención de lo que se ofrece a las personas con otras condiciones crónicas; con poca calidad en la atención, principalmente por la falta de medicamentos y opciones psicoterapéuticas y de habilitación para la reintegración de los más graves a la sociedad.
Es claro que necesitamos otra forma de ver la atención a la salud mental. Los programas que han involucrado a los trabajadores de salud en un modelo de tareas compartidas con programas basados en la evidencia, que ayudan a las personas a entender su padecimiento y a identificar momentos críticos y los caminos para la atención, han sido efectivos. La terapia en línea ha tenido buen éxito; esta alternativa está limitada a la población con acceso a la tecnología, es tiempo de expandir estos servicios. Las intervenciones psicosociales orientadas a ayudar a las personas a regresar al trabajo o encontrar nuevos caminos para obtener recursos son prometedoras.
La transición de la medicina especializada a la identificación y atención oportuna y escalonada en el primer nivel ha mostrado ser útil en la identificación y tratamiento tempranos. Para ello se requiere una reingeniería para asegurar la continuidad de la atención de enfermedades crónicas, entre ellas la enfermedad mental.
La complementan una plataforma comunitaria con trabajo en equipo y ayuda voluntaria para apoyar el bienestar de la comunidad, que promueve resiliencia y no se limita a medidas de sanidad inalcanzables para algunos. Este programa incorporaría los recursos existentes en la comunidad capaces de identificar a quienes están afectados en su bienestar, canalizarlos a las oportunidades de convivencia, trabajo en grupo, apoyo social y acompañarlos a tratamiento cuando es necesario. Esta plataforma debe ligarse con un hospital general para la atención del malestar emocional, del abuso de alcohol y otras sustancias, del riesgo suicida, de la salud física poco atendida en personas con enfermedad mental y de la depresión y de otros trastornos que padecen una parte de los pacientes internados por otras causas, no siempre identificados y tratados.
Necesitamos un inicio sano, que asegure salud mental de los padres entrenados en prácticas de crianza saludables, programas preescolares y escolares que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales y cognitivas, comunidades saludables con espacios verdes, lugares para la interacción, acceso a la cultura, programas de envejecimiento sano y de cuidado de los adultos mayores y de los enfermos.
Necesitamos medidas estructurales que terminen con la violencia por razones de género en todos los escenarios, políticas más justas en la repartición de la riqueza, en el acceso a oportunidades de desarrollo y a los servicios, y que combatan la discriminación e incluyan las voces de personas con experiencia vivida.
En este escenario, una mejor inversión en salud mental y la investigación deberán ser nuestras mejores aliadas para el desarrollo de propuestas eficaces y eficientes y para su implementación que reduzca la brecha entre la generación del conocimiento y su aplicación en favor de las familias.
Fuente:
María Elena Medina-Mora
Doctora en psicología social. Es miembro del Colegio Nacional.